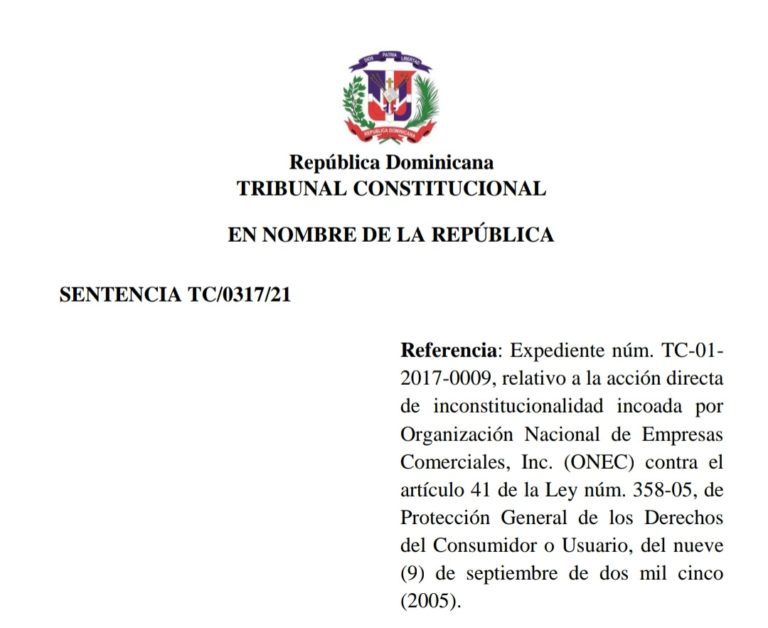El Tribunal Constitucional y la reforma constitucional
Por Roberto Medina Reyes
El pasado martes el profesor Pedro Montilla, Subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, publicó el artículo titulado “La justicia constitucional frente a la propuesta de reforma constitucional”, mediante el cual pretende justificar la modificación del sistema de votación que rige para el Tribunal Constitucional en los casos de revisión constitucional. El argumento principal del profesor Montilla es que el sistema cualificado de votación genera demoras excesivas que ponen en riesgo de desnaturalización el sistema de tutela de los derechos de las personas. Esto en el entendido de que la celeridad constituye una de las debidas garantías del derecho fundamental a un debido proceso y a una tutela judicial efectiva.
Para sustentar lo anterior, el profesor Montilla: (a) por un lado, aporta datos estadísticos que a su juicio demuestran que el proceso de revisión constitucional en materia de amparo demora aproximadamente catorce (14) meses para ser fallado, lo cual considera excesivo en el marco de la justicia constitucional. Estos datos, a su juicio, evidencian que “el amparo no es ―de manera recurrente y por la dilación señalada― un mecanismo efectivo para la protección inmediata de los derechos fundamentales como lo consagra el artículo 72 de la Constitución” (párr. 7); y, (b) por otro lado, utiliza como modelo comparado al ordenamiento constitucional colombiano.
En cuanto al primer aspecto, es necesario recordar que legislador ya dispone de mecanismos para prevenir que la dilación en el proceso de revisión constitucional se convierta en un obstáculo para el sistema de tutela de los derechos. Uno de estos mecanismos es la ejecución sobre minuta y de pleno derecho de las sentencias de amparo (artículos 71 y 90 de la Ley No. 137-11). Para el Tribunal Constitucional, la regla general es la ejecución de las sentencias de amparo, siendo sólo suspendible cuando existen circunstancias excepcionalísimas (TC/0219/14).
Por otro lado, se debe recordar que el Tribunal Constitucional conoce del recurso de revisión constitucional como juez de segundo grado. Es decir que las personas antes de acudir al Tribunal Constitucional han tenido la oportunidad de acceder a un procedimiento sumario, preferente y no sujeto a formalidades para asegurar la protección de sus derechos. De ahí que la demora en conocer la impugnación de una decisión desfavorable en materia de amparo no necesariamente se traduce en un desconocimiento de la naturaleza jurídica del amparo como un mecanismo efectivo para la protección de los derechos fundamentales.
En cuanto al segundo aspecto, es necesario advertir que en Colombia, a diferencia del ordenamiento constitucional dominicano, no se contempla la vinculatoriedad de todas las sentencias constitucionales. En efecto, en el sistema colombiano sólo constituyen precedentes vinculantes aquellas decisiones que son adoptadas por el Pleno de la Corte Constitucional de Colombia en base a un sistema de votación cualificado. Las sentencias de tutela emitidas por las salas constituyen criterios jurisprudenciales que sólo sirven de dirección para la solución de casos análogos. Es decir que estas sentencias constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial y no son vinculantes para los demás órganos que ejercen potestades públicas. Esto permite que los colombianos puedan diferenciar entre el precedente y la jurisprudencia.
El artículo 184 de la Constitución dominicana establece que las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”. De este artículo se infiere que todas las sentencias constitucionales vinculan y obligan a los poderes públicos, pues éstas no son externas a la Constitución, sino que constituyen “fuentes obligatorias para discernir cabalmente su sentido” (SU-640/98). De ahí que, como bien ha juzgado la Corte Constitucional de Colombia, cuando se ignora o contraría una sentencia constitucional se viola directamente la Constitución, “en cuanto se aplica de manera contraria a aquella en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar” (T-260-/95).
Pero si el problema sólo se limitara a la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales, es evidente que sería posible resolver esta situación en la propia propuesta de reforma constitucional, lo cual no se ha planteado hasta el momento. El tema es que el problema es mucho más complejo que la simple distinción entre la jurisprudencia y el precedente de cara a las sentencias constitucionales. Digo esto, pues la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido implícitamente que los criterios reiterados por las salas son vinculantes para los órganos que ejercen potestades públicas. Esta situación ha generado amplios y extensos debates en Colombia, pues las actuaciones de los poderes públicos podrían verse condicionadas por la decisión adoptada por mayoría en las salas compuestas por tres (3) jueces.
Dicho de otra forma, es una práctica judicial reconocer que la decisión reiterada de las salas se considera vinculante para los órganos públicos, incluyendo para el órgano legislativo, el cual constituye el poder de mayor legitimidad democrática. Esto, a mi juicio, fomenta un activismo judicial y un gobierno basado en sentencias, es decir, “un gobierno de los jueces”. Por tanto, de cara a esta situación, recomiendo vernos en el espejo colombiano antes de proceder a modificar el sistema de votación cualificada adoptado en nuestro sistema jurídico.
Aclarado lo anterior, es oportuno aportar argumentos adicionales sobre la importancia del sistema de votación cualificado para asegurar un mayor grado de deliberación en la adopción de las sentencias constitucionales. El Tribunal Constitucional constituye un órgano ad hoc creado esencialmente para “asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales” (Kelsen, 109). Es decir que la creación de este tribunal se sustenta en la idea de la necesidad de un órgano concebido exclusivamente para proteger y defender el orden constitucional, con el objetivo de evitar las violaciones constitucionales de los órganos titulares del poder político.
Una de las grandes preocupaciones del ideólogo de la jurisdicción constitucional es que estos tribunales asuman funciones políticas o de gobierno a través de la interpretación de los principios constitucionales. Para Kelsen, si bien es cierto que la creación del tribunal constitucional es necesaria para garantizar la supremacía y el orden constitucional, no menos cierto es que la Constitución debe abstenerse de “todo tipo de fraseología”, pues, de lo contrario, estaría en peligro la certeza del derecho y también de la democracia. Los principios como la libertad, la igualdad, la justicia y la moralidad podrían interpretarse “como directivas relativas al contenido de las leyes (…) y, en este caso, el poder del tribunal sería tal que habría que considerarlo simplemente insoportable” (Kelsen, 142).
La fraseología en las constituciones liberales constituye una realidad. De ahí que persiste en la actualidad el temor de que estos tribunales asuman una función de legislador positivo, es decir, que, como bien explica Schmitt, se les transfiera de forma indirecta la posibilidad de adoptar decisiones en materia política que indudablemente altere su posición constitucional. El sistema cualificado de votación responde básicamente a este temor.
En efecto, el constituyente dominicano procura con el sistema cualificado garantizar la democracia interna del Tribunal Constitucional y, por tanto, asegurar su legitimidad de oficio, es decir, su legitimidad en el ejercicio efectivo de sus funciones constitucionales. En palabras del Mag. Ray Guevara, este sistema “constituye una vacuna contra la arbitrariedad y una garantía de democracia interna en los procesos de decisión jurisdiccional”. La mayoría cualificada requerida actualmente por el constituyente fomenta “la estabilidad y la seguridad jurídica -de cara- a decisiones tan relevantes como las que dicta el tribunal”, las cuales “constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado” (Ray Guevara).
En síntesis, el sistema cualificado de votación se justifica en: (a) por un lado, la necesidad de garantizar una deliberación sosegada, objetiva e integral de los problemas constitucionales de cara a la textura abierta de la Constitución, la conflictividad entre los principios y valores constitucionales y el componente evidentemente político de las controversias; y, (b) por otro lado, la importancia de reforzar la legitimidad de la incidencia jurídico-política de sus decisiones tomando en cuenta el gran poder que poseen estos tribunales a la hora de interpretar los principios y valores consagrados en el texto constitucional.
El sistema cualificado de votación evita grupitos ideológicos dentro del Tribunal Constitucional que puedan dispersar el criterio mayoritario en decisiones que vinculan y aplican para todos los poderes públicos, incluyendo para el órgano de mayor legitimidad democrática. Se trata de asegurar la legitimidad de oficio de este órgano constitucional en el proceso de interpretación de los principios y valores constitucionales de cara a los asuntos que son de su competencia.